El reciente anuncio del Ejecutivo sobre su intención de rebajar la edad legal para ejercer el derecho al voto a los 16 años representa, más que una evolución democrática, un ejemplo palmario de oportunismo político disfrazado de modernidad. Bajo el pretexto de ampliar la participación ciudadana y alinear a España con ciertos estándares europeos, el Gobierno abre la puerta a una reforma que, lejos de ser meditada y justificada con criterios jurídicos sólidos o pedagógicos responsables, responde a una estrategia orientada a reconfigurar el mapa electoral a su favor.
Con una franja de edad aún en proceso de formación académica, emocional y, sobre todo, cívica, la pretensión de equiparar a un adolescente de 16 años con un ciudadano plenamente formado supone una peligrosa frivolización del sufragio universal. No se trata de negar la capacidad crítica o la implicación política de parte de la juventud —lo cual, por cierto, sería una generalización tan injusta como infantil—, sino de subrayar que el voto no es una herramienta de experimentación educativa, sino un acto de responsabilidad democrática con consecuencias directas sobre la gobernabilidad del país.
Resulta paradójico que el Estado considere que un menor de edad no tiene la madurez suficiente para adquirir alcohol, conducir un vehículo o asumir responsabilidad penal plena, pero sí la inteligencia emocional, política y estratégica como para decidir el rumbo del Gobierno de la nación. ¿Desde cuándo la participación electoral puede desligarse de la plenitud de derechos y deberes que otorgan la mayoría de edad? Esta contradicción jurídica no solo revela una grave incoherencia del Ejecutivo, sino que pone de manifiesto la ausencia de un proyecto serio de educación cívica previa que dote de sentido a semejante medida.
En el fondo, lo que subyace es una maniobra de ingeniería electoral. Los sondeos internos del Gobierno y de sus socios les han convencido de que los votantes más jóvenes, moldeados por un sistema educativo con fuerte sesgo ideológico y expuestos a discursos emocionales en redes sociales, pueden ser más proclives a respaldar propuestas populistas o rupturistas. La prisa con la que se impulsa esta medida, sin debate parlamentario de altura ni consenso institucional, es una prueba más de su carácter táctico. No se busca reforzar la democracia, sino inclinarla.
La democracia no se fortalece bajando el listón de entrada, sino exigiendo más preparación, más conocimiento, más sentido de la responsabilidad. En vez de impulsar el voto precoz, el Gobierno haría bien en invertir en una verdadera cultura política desde la escuela, fomentando el pensamiento crítico y la comprensión institucional, no la militancia precoz. Pero claro, formar ciudadanos lleva tiempo; manipularlos, apenas una legislatura.
Este es, en definitiva, otro síntoma más del desmantelamiento institucional que sufre el país: un Ejecutivo más interesado en ampliar su base de poder que en proteger la solidez de las reglas del juego democrático. Convertir el voto en una herramienta al servicio del tacticismo electoral, y no como la culminación de una madurez cívica, es una temeridad que sólo puede entenderse desde la ansiedad de quien empieza a intuir que el reloj electoral corre en su contra.

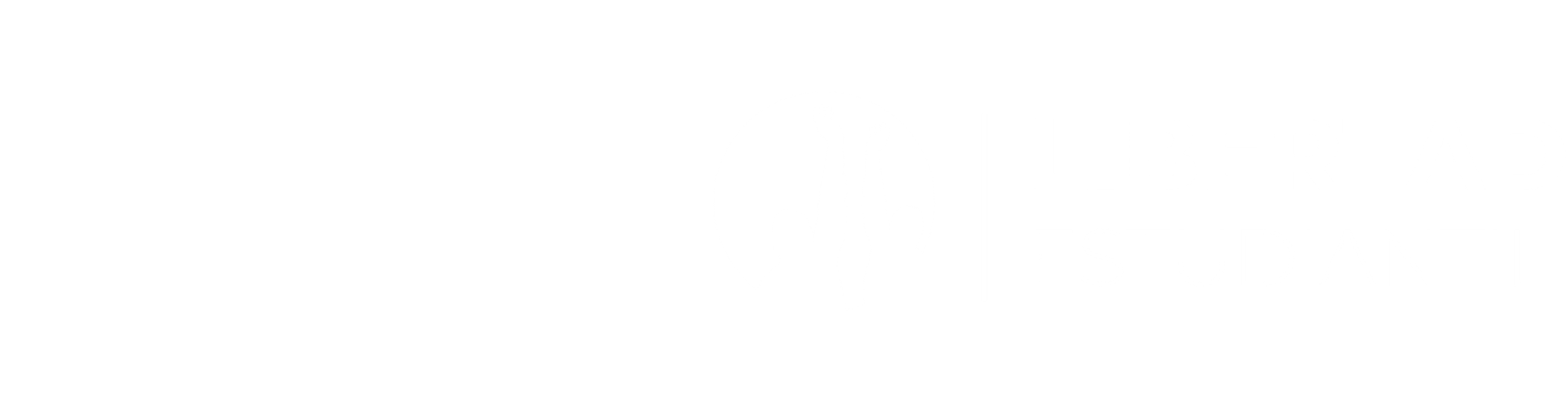


Deja un comentario