Europa libra hoy una de las contiendas más decisivas de su historia reciente. No se trata —al menos de momento— de una guerra convencional, sino de una lucha por el alma de sus sociedades, por el relato histórico, por la educación de sus hijos y por la legitimidad de sus valores fundacionales. Esta es la batalla cultural: un combate ideológico entre la Europa que se reconoce en sus raíces cristianas, en la responsabilidad individual y en la libertad real, y una nueva corriente de pensamiento hegemónico —conocida como woke— que, bajo el ropaje del progresismo, cuestiona todo legado, relativiza la verdad y empuja una agenda profundamente deconstructiva.
El fenómeno woke, importado en buena parte desde los campus anglosajones y promovido por élites culturales y tecnocráticas, ha permeado instituciones, medios de comunicación, universidades y hasta organismos internacionales. Su discurso, aparentemente moralizador, se basa en conceptos como la “justicia social”, la “identidad de género fluida”, la “revisión histórica” o la “decolonización del lenguaje”, pero su resultado práctico ha sido, en muchos casos, la censura del disidente, la imposición de una moral oficial y la demolición de los referentes históricos comunes.
Frente a este avance cultural sin precedentes, ciertos gobiernos europeos de perfil conservador han comenzado a articular una respuesta firme y coordinada. El primer gran bastión fue Hungría, donde el primer ministro Viktor Orbán lleva más de una década defendiendo lo que él mismo ha calificado como una “democracia cristiana iliberal”, basada en la defensa de la familia natural, el control de las fronteras, la soberanía nacional y el rechazo explícito a la ingeniería social promovida desde Bruselas.
En Italia, la primera ministra Giorgia Meloni ha situado también la batalla cultural en el centro de su discurso. “Sí a la familia natural, no al lobby LGTB. Sí a la identidad nacional, no a la inmigración masiva. Sí al trabajo, no a la gran finanza especulativa”, proclamó en su discurso fundacional como líder de Fratelli d’Italia. Su Gobierno ha impulsado medidas para reforzar el papel de los padres en la educación, limitar el adoctrinamiento ideológico en las aulas y proteger símbolos e instituciones tradicionales.
En Polonia, el partido Ley y Justicia (PiS), pese a haber perdido recientemente el poder, ha sido uno de los grandes adalides de la resistencia frente al avance ideológico de Bruselas. Desde la defensa de la vida, hasta la recuperación del relato nacional, pasando por la limitación de la ideología de género en el currículo educativo, el eje Varsovia-Budapest se ha consolidado como una alternativa cultural sólida en Europa del Este.
Recientemente, Eslovaquia ha dado un paso en esa misma dirección con el ascenso del socialconservador Robert Fico, que ha expresado abiertamente su rechazo a las imposiciones ideológicas procedentes de la Comisión Europea, especialmente en materia de identidad sexual y migración.
En el caso español, el impulso reaccionario a la cultura woke no proviene del Gobierno central —encabezado por un PSOE entregado a la reingeniería identitaria y el sectarismo histórico—, sino de gobiernos autonómicos liderados por el Partido Popular y apoyados, en ocasiones, por Vox. Comunidades como Madrid, Castilla y León, la Comunidad Valenciana o Galicia están promoviendo leyes de libertad educativa, protección de la historia común, pluralismo en las aulas y reforma de los currículos adoctrinadores implantados durante la última legislatura socialista.
Además, la ofensiva judicial contra las imposiciones lingüísticas, la revisión de las leyes trans y la apuesta por políticas de familia real —más allá del discurso inclusivo vacío— son parte del nuevo arsenal con el que los conservadores quieren plantar cara a la hegemonía cultural de la izquierda.
La batalla cultural no se gana en una legislatura ni se resuelve con un decreto. Es una lucha a largo plazo, que exige determinación política, profundidad intelectual y una estrategia cultural de fondo. El pensamiento conservador europeo está redescubriendo la importancia de la educación, los medios de comunicación, el arte, la historia y la narrativa nacional como frentes clave de esta contienda.
“La política es importante, pero la cultura es destino”, escribió el filósofo británico Roger Scruton. Hoy, Europa está empezando a comprender —aunque con décadas de retraso— que quien controla la cultura, controla la moral de una nación. Y que sin raíces, no hay libertad.

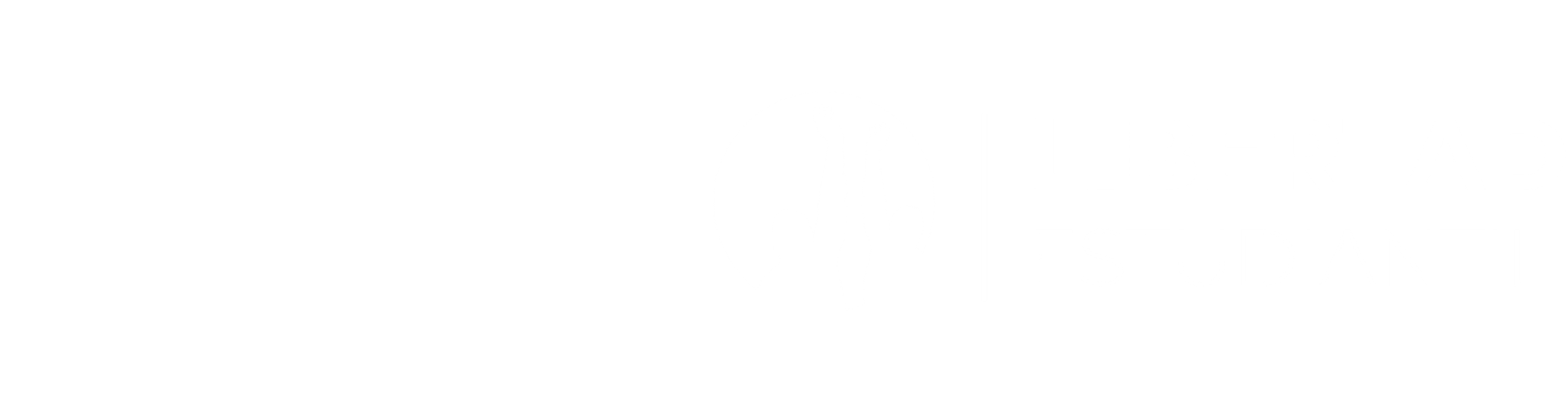


Deja un comentario